La literatura salva
Benito Taibo
Contaré cómo, poco a poco, Veka fue perdiendo ese estado de divago, de tribulación, alejada del mundo real, refugiada en sí misma, ausente de todo y consciente de nada. Aún entre brumas, con las sombras del recuerdo y el deslumbramiento del desvarío, reconocía su locura frente a la sensatez habitual. Por ello, un día, ante un instante de claridad, a las siete de una tarde de verano, cogió su libro, su monedero con un poco de dinero, tres cartas que había escrito y echó a andar.
Tomó por General Pardiñas hasta Juan Bravo, ahí dobló a la izquierda, encontró un buzón donde depositó las cartas. Siguió por Juan Bravo y antes de cruzar la calle, se dio cuenta que algo le molestaba en el dedo gordo del pie izquierdo y al creer que era una piedrita y tratar de sacudírsela, se dio cuenta que un objeto se le había enterrado; no sabía cómo había sucedido, solo lo sentía adentro, con una puntita que apenas se dejaba ver. Ni sangre ni dolor ni algún hecho que le recordara cómo había penetrado su ser, ¿sería aquel amor que no quería dejarla y se presentaba de cualquier manera?
No podía permitir al intruso lastimar su existencia, llegó sin esperarlo cuando parecía que su vida caminaba con sentido. Se había hecho presente aun sin su permiso y, cuando menos lo imaginó, ahí estaba, incomodando su avance. Debía actuar lo antes posible, se sentó en el borde de una ventana y lo sacó de una, como si fuera una espinilla apretó y ¡pum! salió, era un mineral anaranjado. Pensó entonces que aquel intruso naranja que había penetrado inesperadamente y había salido con fácil desliz, le enseñaba la manera de proceder en el futuro cercano.

Otro día salió desde temprano con un amigo que, sin serlo, decidió estar con ella. Fueron a El Rastro, un lugar que existe los domingos y no los otros días, donde la gente se pasea de un lado a otro, vagando, viendo, truequeando. ¿Acaso sería como aquel amor que existió un tiempo y permitió el intercambio de inteligencias, estilos, palabras, roces , soledades y sólo partió?
Su partida creó en ella una nueva frecuencia en la que aprendió que podía pensar en nada, estar con alguien sin percatarse de su presencia, vagar, ver y comprar unos aretes de lágrimas de coral e imaginar que varios años después los luciría lejos de ahí. Sin pensar se despidió del amigo, dándose cuenta que no podía compartir su locura con extraños, era solo suya y, la verdad, no le disgustaba del todo. Era otra forma de estar en el mundo, era como flotar sobre el pavimento y estar, sin saber cómo, en esa vibración que te obnubila en medio de la luminosidad de la fantasía que produce el enamoramiento desconsolado por el abandono.
Compartía el piso con amigos que sí lo eran, que la entendían porque habían sido testigos de la llegada y la estancia del amor que estuvo poco, alegró mucho, pegó profundo y partió rápido y en silencio. Con ellos andaba sin sentir, reía sin reír, se iba en su pensar, regresaba sin llegar y tomaba Pacharán. Ellos no tenían reparo, la acompañaban, la comprendían, la dejaban ser con su divago y su sentir, sin preguntas, sin reclamos.
Leer era su mejor refugio. Así conoció las historias en el Macondo de los Buen Día, que se convirtieron de a poco en su motivo de existir en la nueva frecuencia. Le ofrecieron el mundo que requería, en el que penetraba fácilmente por las letras que se convertían más que en palabras, en caminos que la llevaban a escenarios, objetos, amores, tristezas y locuras recreadas en su pensar.
Como parte de su desvarío había en ella una mirada estática que ve, no mira; un ansia loca que busca sin querer encontrar; un corazón roto que siente sin sentir y esa magia de mujer que intuye sin reconocer. En ese entonces sabía, sin estar al tanto; iba, sin saber a dónde; comía sin asimilar; fumaba sin cesar. Perdida en ese mundo, no sabía cómo hacer para salir de esa zozobra que, como la piedra naranja, entró sin permiso, se instaló por capricho y molestó, aun deseando salir del tajo.
En uno de esos días de vagar sin rumbo, se percató que sus pasos le guiaban hacia el Parque del Retiro, lo cual alegró su marcha, animó su voluntad, y fue desvelando sus inquietudes, los síntomas de su demencia, las causas de su trastorno. Cuando llegó al Retiro, sintió cómo desde lejos la tranquilidad le llamaba y mientras se fue adentrando, se fue llenando de calma. Encontró un lugar donde se quedó quieta con esa mirada que ve sin ver, ese escuchar que siente el silencio y ese sentir que deja de hacerlo, para no doler más. Tranquila en ese mundo, sintió profundamente su locura, asumiendo que con el tiempo se transformaría, como la materia, sin destruirse.
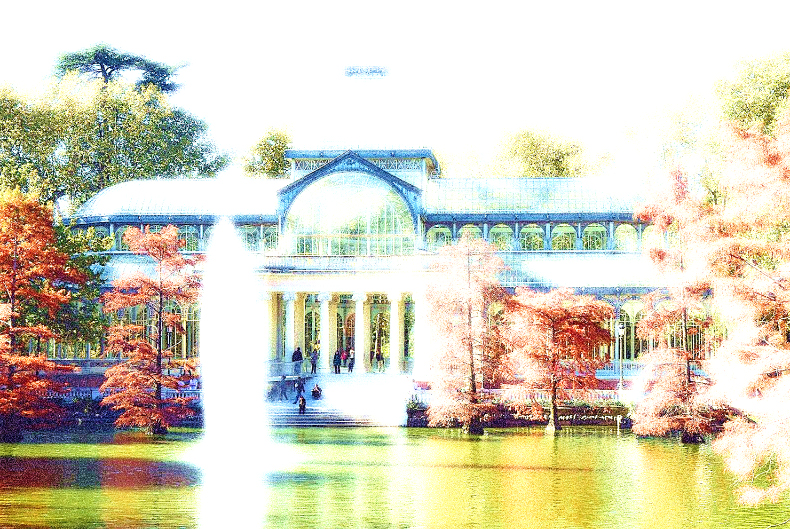
Pasaron muchas historias a su alrededor mientras ella seguía estática, impávida, ida y, aun así, sintiéndose un poco menos loca. Se cansó de ver lo de afuera y prefirió la compañía de aquellas cartas que algún día Rilke le escribió a Franz Kappus. Leyó un rato y al trasladar los decires del autor a su entendimiento, tuvo la certeza de que su locura daría un giro, que recuperaría su vida con su capacidad de amar enriquecida y la convicción de saberse valiente al decidir dar, sentir, afrontar y continuar.
Se sintió clara destinataria de lo que Rilke alguna vez le dijo al joven poeta: “Siempre el deseo de que usted halle en sí bastante paciencia para sufrir, bastante sencillez y candor para crecer, llegando a intimar y familiarizarse cada vez más con lo que es difícil. Y también con su soledad en medio de los otros. En cuanto a lo demás, deje que la a vida obre a su antojo. Créame: tiene razón la vida. Siempre y en cualquier caso”.
Después de muchos años, al releer aquellas palabras, con los aretes de coral puestos,

recordó los días de locura y constató cuánta verdad había en aquellas letras que llegaron en el momento preciso, permitiendo que la certeza que requería se comunicara con su locura y le mostrara el camino de forma comprensiva, con alma, decencia, ternura y firmeza.
Jatzibe Castro
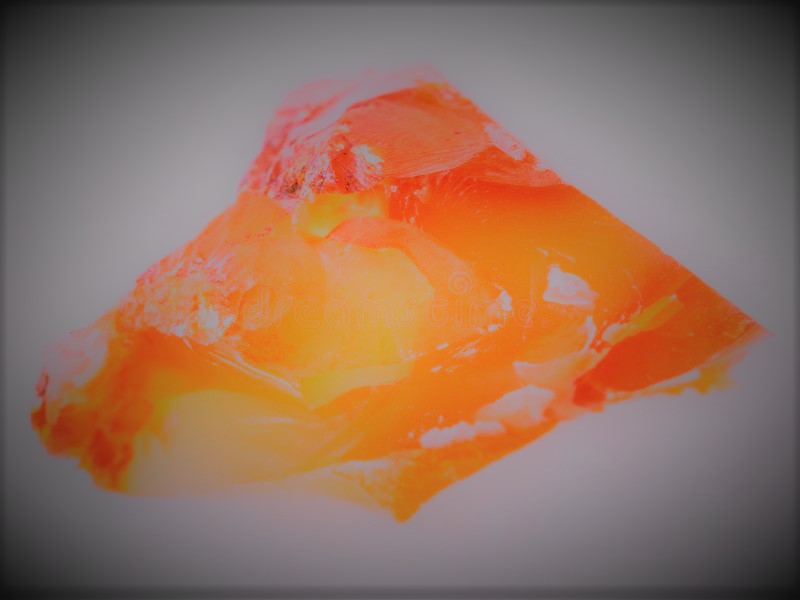

Comments powered by CComment